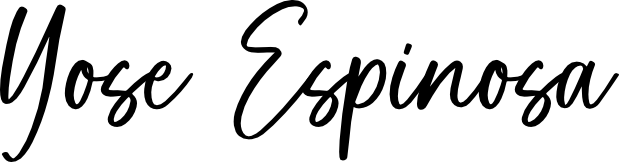No conozco a una sola persona a la que el mar no le atraiga. Hay algo mágico en el oleaje, en los colores, en la brisa y en la arena; estar en la orilla, por muy precavidos que seamos, siempre nos provoca.
Uno de los enormes regalos que me ha dado la vida fue vivir en Acapulco; ¡que bonito es despertar y ver salir el sol desde tu ventana! 8 años viví en el paraíso. Conozco perfecto lo que es pararse en la orilla, zarpar por la mañana y regresar en el ocaso; ¡qué fácil sería la vida si supiéramos que pase lo que pase, regresaremos a esa orilla segura! Pero está claro que en algunos momentos enfrentamos el miedo de levar anclas, dejar el puerto que conocemos llámense amigos, familia, trabajo, una casas, un proyecto, una pareja o nuestras rutinas; dejar las cosas a las que nos sentimos apegados nos lleva entre la emoción y el miedo. Románticamente vemos cómo se muestra ante nosotros un mundo por explorar, y claro que queremos ir, pero desamarrarse y dejar que sople el viento es asumir el riesgo de enfrentar tormentas, mareos, insolaciones y hasta hundimientos. ¿Para qué “si mi puerto es tan bonito”? Hay otros desafíos: arrepentirnos y virar sin haber logrado nada, conocer otras tierras y entonces no querer volver; regresar para descubrir que no somos los mismos, que todo ha cambiado o darnos cuenta que no fuimos indispensables. ¿Será por eso que mejor vemos alejarse a otras velas?
A veces, para no elegir, queremos que el puerto nos siga, que se desprenda y juntas cómo tortugas marinas emprendamos el viaje. El número de pasajeros no sería un problema, quien se quiera subir puede acompañarnos, afortunadamente existen desde lanchas hasta cruceros; pero si tuviéramos que viajar solos también hay veleros. Lo que es un hecho es que no podemos llevarnos al puerto entero, algunas cosas tendrán que quedarse. Quizá el miedo más fuerte es el de perdernos, que puede sentirse igual al de perder lo que dejamos; pero afortunadamente así como para los navíos se hicieron botes y chalecos salvavidas, nosotros contamos con nuestro GPS y el costal de canicas de la resiliencia. ¿En serio queremos pasar la vida sentados viendo como otros valientes zarparon? En la historia de la navegación han existido célebres hundimientos, y en la vida nos rodean historias sobre lo bueno que es mantener nuestros barcos a flote en la marina; pero quizá debamos poner más atención a historias como la de la goleta bautizada “Amistad”. Partió de las costas Africanas en 1839 cargado de medio centenar de esclavos; su destino parecía claro: Puerto Príncipe, en Cuba, ahí sus pasajeros pasarían sus cortas vidas al mando de algún terrateniente azucarero. Dado que el buque nunca había sido usado para transportar personas, algunos pudieron liberarse y en conjunto tomaron el mando; querían regresar a África, pero al no ser navegantes, fueron engañados por la tripulación y llevados a Estados Unidos; tres años después de arduas disputas de tipo legal y moral, los 35 sobrevivientes fueron liberados y regresados a África a vivir como seres libres. Su historia se suma a los muchos esfuerzos por abolir la esclavitud.
La historia me parece poderosísima, es un acto claro del poder del hombre en busca de su libertad, pero sobre todo de cómo a veces soltamos la orilla no porque así lo queramos, las circunstancias pueden hacer que dejemos la tierra conocida, para emprender un camino que si nos hubieran preguntado, jamás habríamos querido tomar. En tal caso…si la vida nos sube a la fuerza, aún tenemos opciones, podríamos enojarnos para siempre, disfrutar del viaje o ser las encarceladas víctimas en espera que la vida nos de lo que nos merecemos porque siempre hemos sido buenos.
Recientemente volví a dejar la orilla, esta vez no tenía un destino claro, ni un drama de por medio, sólo la certeza de que era el momento. Sin mayor afán que disfrutar el horizonte y ya con las amarras listas para soltarme, el miedo tocó la puerta y la duda invadió mi corazón; afortunadamente mis otros viajes me sostuvieron y la gente del puerto me dejó claro que uno trasciende en los demás, –independientemente de haber zarpado–; pero el propulsor más grande fue la vocecita en mi interior que no dejaba de susurrarme “Nadie puede cruzar el mar si no suelta la orilla, por hermosa que ésta sea”.
¡Cuidado con el que domina el miedo a levar anclas! Si logró superar el mareo y el frío de una noche en alta mar, puede que de repente lo veas navegar de lejos, o que un día cualquiera te convenza de unirte a su viaje. Si así fuera, ¡sólo déjate llevar!