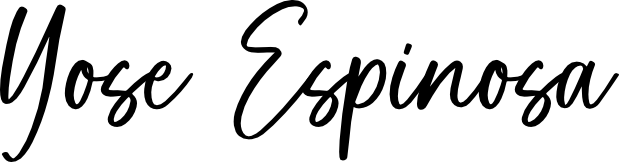Caminamos cuesta abajo buscando la oficina del gobierno. Nuestros objetivos eran que nos ayudaran a empujar la camioneta y que nos dejaran pasar la noche para partir al otro día, sabíamos que si no lográbamos sacarla antes de que anocheciera, nos encontraríamos en la misma circunstancia al día siguiente.
El primer obstáculo fue un perro, era grande, y sus ladridos de pocos amigos, nos impedía el paso porque la única calle del lugar bajaba de la casa de Doña Filo, hasta la casa de gobierno ubicada junto a la iglesia, así que no había otra manera de llegar que no fuera por esa avenida de un solo carril. Sin más, el cuadrúpedo perdió interés y pudimos continuar. Una vez en la explanada, nos fue fácil ubicar a un grupo de hombres en el segundo piso de un edificio, eran los representantes de la autoridad, comenzamos nuestro relato y sorprendidos de vernos solas por esos rumbos, afirmaron que de ése camino enlodado no saldríamos sin ayuda; nos contaron que ni ellos usan esa ruta cuando llueve, pero también nos anunciaron que aunque había otro camino, estaba cerrado por trabajos de pavimentación. “No pueden estar aquí”, insistían, les dejamos en claro que estábamos perdidas y que nos iríamos en cuanto pudieran ayudarnos; la conversación entre ellos sucedía entre el español y el mixteco, mientras que la nuestra fluctuaba entre el tono de respeto y el de urgencia, -nos quedaba poco tiempo de luz-. Propusimos que nos empujaran hasta donde la camioneta ya no se atascara, y prometimos que en cuanto lo lográramos, seguiríamos nuestro camino. Francamente, teníamos claro que eso era lo más peligroso que podríamos hacer, nuestra esperanza radicaba en que al llegar la noche, nos permitieran quedarnos.
Emprendimos el rescate: dos hombres adultos, dos más jóvenes, Ale y yo. Tuvimos que estacionarnos poco antes de llegar a la ubicación de la camioneta porque el terreno estaba demasiado enlodado, incluso para la unidad en la que íbamos. Después de una pronta evaluación, el diagnóstico era simple: debíamos empujar; sin mayor trámite, Ale se apoderó del volante, mientras que los cuatro hombres y su servidora comenzamos. ¡Qué duro es empujar de subida! A veces veíamos cómo la camioneta avanzaba sin ayuda para detenerse solo unos cuantos metros adelante; entre las empujadas, los jadeos y el lodo en la cara; para cuando la unidad pudo avanzar por sí misma, ya se había roto el hielo entre nosotros. No quedaba ni un rayo de luz, así que inocentemente pregunté: ¿no será peligroso que sigamos?, “es de noche y hay neblina”, anuncié. Sin siquiera dudarlo, el líder nos invitó a quedarnos en la comunidad. Mi corazón descansó, la casa de Doña Filo parecía un lugar seguro.
Comenzamos el descenso a pie, sin lugar a dudas esta fue la mejor parte del trayecto. Nos rodeaba la noche, no podíamos ver más allá de lo que las lámparas de los celulares sin señal nos permitían, pero el cielo…wow…¡el cielo era una belleza!. Nunca había visto tantas estrellas. En un instante me quedó clarísimo la vulnerabilidad en la que nos encontrábamos, dos mujeres en compañía de cuatro hombres a la mitad de la nada, pero honestamente, no sentía miedo; la forma en la que hablaban, cómo se portaron durante el trayecto y la plática sobre nuestras familias, hicieron que me sintiera segura.
Sin duda habíamos pasado la peor parte, pero sin saberlo, Ale y yo nos acercábamos a lo que terminaría por darle sentido a nuestra aventura.
Continuará…