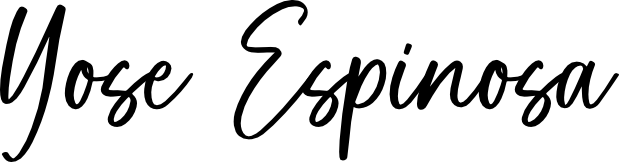La primera vez que me tocó ser amiga de una mamá lo hice terrible. Una de mis mejores amigas se embarazó al terminar la universidad, no es que fuera muy joven para tener un bebé, pero fue la primera de nuestro “grupito” en enfrentarse a la maternidad. Mientras los demás estábamos empezando nuestra independencia, ella se casó e inició la aventura de esperar a su primer hijo; cuando nació, también fue la primera en enfrentar el choque entre tener un hijo y tener amigos que no los tenían. ¡Cuántas cosas hubiera hecho para ayudarla si hubiera sabido lo mucho que te quita la maternidad!.
Recuerdo con algo de vergüenza las tardes en las que iba a visitarla. Éramos muy cercanas; por eso digo que recuerdo con vergüenza mis visitas, porque siendo franca, no iba a acompañarla en su proceso, en realidad iba porque la extrañaba y quería que todo fuera como siempre. No me dí cuenta que para ella nada podía ser “como siempre”; su vida, su energía, su mente y su cuerpo estaban en otro momento. Especialmente me viene a la memoria un día en el que su pequeño gateaba alrededor de la sala donde platicábamos; yo estaba pasando por un momento crítico y ella me oía mientras lo observaba y cuidaba; obviamente se distraía, y mi poca paciencia hacía que me sintiera frustrada de no tener su atención enteramente para mí. Afortunadamente jamás reclamé, y me comporté como una “buena amiga”; dije algo así como “no te preocupes, atiéndelo”, o “pásamelo yo te ayudo”; pero en el fondo, lo único que quería era que me escuchara. Ella fue mejor persona que yo y supo lidiar con los amigos que no entendían su etapa.
No fué sino hasta que tuve a mis hijos cuando me quedó claro todo lo que nos quita la maternidad: el sueño pacífico, la libertad para el trabajo, el cuerpo esbelto, el feliz egoísmo de que nadie depende de nosotras, las noches de fiesta, etc… No importa cual sea nuestra circunstancia, no conozco a ninguna mujer que no enfrente una serie de pérdidas como resultado de la llegada de los hijos. De eso te hablan las abuelas, pero cuando decidí ser mamá, no estaba preparada para esas mujeres desconocidas que llegaron a mi vida como consecuencia de ser madre. No eran mis amigas de siempre, a algunas las conocí en la puerta del colegio, otras se ofrecieron a ser choferes o nanas, otras llegaron en las fiestas infantiles u otras se aparecieron en la sala del pediatra o en las bancas de las clases por la tardes. Todas teníamos algo en común: ¡no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo!. Las más experimentadas lo tenían más claro, pero como con cada hijo se viven cosas diferentes, las conversaciones eran una especie de terapia grupal. Tuve mucha suerte de toparme con mujeres reales y lo suficientemente valientes para mostrar la parte oscura del mito de ser madres; fue un regalo escuchar que no era la única con miedo o tristeza, fue liberador saber que era normal sentirse enojada o frustrada; era refrescante coincidir en que no sabíamos que podíamos sentirnos tan cansadas, o que no estaba descontrolada por llorar “de la nada. A mi puerta llegaron un poco de todas, y se quedaron las que tuvieron la suficiente generosidad de encontrar tiempo a pesar de la vida tan intensa alrededor de los hijos. Es maravilloso tener algo en común con perfectas desconocidas; el vínculo invisible que nos une va más allá de si nos caemos bien o no; al final, todas pasamos por lo mismo. ¿No sería increíble dejar de competir o juzgarnos?
Si pudiera regresar el tiempo, me tomaría más en serio el momento en el que mi amiga fue madre. La escucharía con mayor atención, me ofrecería a pasar la noche para que pudiera dormir, bañaría al bebé para que ella viera una serie o simplemente me acostaría a su lado en silencio. No haría menos su volátil estado de ánimo, ni juzgaría que no quiera amamantar o hacer papillas; no intentaría saberlo todo y buscaría que encontrara en mí lo que siempre encontré en ella: empatía.
No me arrepiento en lo absoluto de ser mamá; entre el amor de mi esposo, familia y amigos, ha sido un viaje con muchos más momentos de gozo que de tristeza; pero debo admitir que esas mujeres que llegaron de forma sorpresiva, no sólo me salvaron de morir en el intento, sino que se volvieron el regalo inesperado de la maternidad.